Escritura literaria y escritura de guion
Unos días atrás un colega productor y director me envió algunos guiones que él había escrito con el objetivo de realizar una serie. La propuesta era que, tomando ese material como base, yo escribiera una novela. Le respondí qué, si bien estaría encantado de que trabajáramos juntos, y odiaba rechazar ofrecimientos, y que no me sobraban precisamente las oportunidades, me parecía poco probable que pudiese cumplir con el encargo. A mí modo de ver, la dificultad residía, entre otras cosas, en esto que intento explicar a continuación. Copio parte de mi respuesta.
“Querido XXX
Cuando vos escribís:
“EXT. CALLE DE MUNICH. DIA: Jan y Anna caminan por una calle transitada y se detienen a comprar un pretzel en un puesto callejero”,
Si yo quiero contar eso en una novela hay un montón de cosas que tengo que tener en cuenta, por ejemplo: Cómo sería esa calle en particular, cómo sería el puesto de pretzels al que haces referencia, y otros elementos que hacen al realismo y la verosimilitud en la narrativa de ficción.
Es un asunto con el que, luego de tres o cuatro intentos de novela, yo todavía estoy lidiando: siempre tengo la sensación de que me quedo corto, porque soy más guionista que escritor, y al escribir mi cabeza tiende a ir sacándome las escenas de encima y a centrarme en el esqueleto de la acción.
Pero el estado mental que requiere la escritura "literaria" de ficción, es diferente al de escribir un guion. En una novela, si uno se apura para terminar el capítulo, o el párrafo, probablemente quede mal, porque los detalles son los que dan verosimilitud a la historia y cuanto mejor estén reflejados, más "vívido" será el resultado en la cabeza del que lee. (Me refiero a una novela realista, en el tono que requeriría esta historia. Por supuesto que hay otros estilos y propuestas y tampoco quiero decir con este que haya que poblar la escritura de detalles intrascendentes, pero es otra cuestión).
Otro ejemplo: si el guion dice “EXT. AUSCHWITZ. DIA”, hay un montón de elementos históricos y pequeñas cosas que desconozco como para poder escribir una novelización que transcurra en un campo de exterminio. En un libro, (al menos en un libro de este tipo), esas pequeñas cosas dan verosimilitud, y tanto un editor como un lector van a esperar verlas reflejadas, por más que la historia sea una buena y tenga ideas ingeniosas.”
La nota terminaba explicando que, aún en el caso de que pudiera hacer el trabajo, (cosa que dudaba dadas mis muchas limitaciones como escritor), calculaba que no me llevaría menos de un año. Supongo que la propuesta no era imposible, porque de hecho existen novelas escritas por encargo, o novelizaciones de series y películas exitosas, pero la cantidad de saberes específicos que requería esta historia en particular, hacían que fuese una tarea difícil. Quizás un novelista experimentado fuese capaz de llevarla a cabo, no lo sé.
En cualquier caso, creo que un escritor que emprendiese esa tarea debería encontrar un punto de vista personal para contar la historia. Algo que lo involucrase y que le permitiese un punto de anclaje desde el cual avanzar. Lo que me parece muy difícil es la perspectiva de escribir una novela de más de 400 páginas siguiendo un manual de instrucciones.
En un guion es diferente y de hecho en la televisión se trabaja de una manera no muy alejada de ese método: el “dialoguista” (una especie de desprendimiento “menor” al servicio del “autor”), recibe la escaleta (división en escenas) en donde se consigna la acción que deberá escribir. Pero tratándose de una novela, y una novela con estas características, que transcurre en diferentes países y momentos históricos, trabajar así me parece poco menos que una tortura. Y no solo por el nivel de realismo en los detalles que mencioné.
Algunas especificidades:
En la escritura de un guion no importa si uno repite todo el tiempo las mismas formulaciones “luego de unos instantes”, “unos segundos después”, “asintió” “se quedó abstraído” o si usamos los mismos verbos: “estar”, “tener”, “hacer”, “poner”. “haber”. En una novela, nos guste o no, se espera que la prosa haya una variación y esté más trabajada.
Todos los escritores saben lo que significa corregir veinte o treinta veces el mismo párrafo y aun así no estar conforme. Por un lado, se intenta ajustar al máximo la prosa, enunciar las cosas de la manera más “justa” posible y que al mismo tiempo sea expresiva (uso de símiles, imágenes, metáfora y otros recursos). Por el otro hay una cuestión puramente formal que consiste en evitar las repeticiones (no solo repeticiones de palabras, sino de formas sintácticas), para dar lugar a una narración más fluida.
Con los años, creo que los novelistas van ganando experiencia y lo que al principio resulta engorroso, comienza a fluir, al menos hasta cierto punto. A fuerza de corregir, se empieza advertir de antemano cuándo se está usando el mismo verbo, sustantivo, adjetivo, o forma sintáctica, o cuando a alguna frase “le falta” para expresar la intención del autor. Pero por más cancha que tenga, cualquier escritor sabe que el trabajo de la prosa lleva mucho tiempo. La fantasía, bastante común al inicio, de escribir en el mismo lapso en el que se lee un libro, como si el trabajo de la lectura y la escritura fuesen análogos, se desvanece cuando uno se topa con las primeras devoluciones “profesionales”.
Además, creo que hay una dificultad extra. A la mayoría de los que nos interesamos por estas cosas y que leemos desde chicos, nos parece que escribimos "naturalmente" más o menos bien. Esto que podría ser una ventaja, también puede volverse en contra. Y es que, un poco como el músico que está acostumbrado a tocar de oído y de pronto tiene que aprender a leer una partitura y a colocar la mano de cierta manera, uno "no sabe que no sabe". En mi caso, como ya había escrito algunos guiones y conocía el proceso de armar una historia, pensé que sería más o menos lo mismo. Me equivocaba.
Mi primer intento de escritura "literaria" resultó en una "nouvelle" de unas 80 páginas que me llevo unas tres semanas redactar. Un amigo, profesor de letras, se puso a leer la primera versión. Con amabilidad, fue marcando punto por punto lo que le parecía que estaba mal. Pasadas tres horas frente a la computadora, todavía no habíamos terminado el primer capítulo. Y no me refiero a errores estructurales, al desarrollo de la historia y los personajes, cosas que estaban bastante bien porque, como dije, tenía alguna experiencia como guionista, sino a temas puramente formales: oraciones sintácticamente mal construida, similes que se repetían de una página a otra, palabras que no significaban exactamente lo que yo intentaba decir, y un largo etcétera que parecía extenderse al infinito.
Por supuesto que al principio me enojé. Yo no pretendía escribir de manera “preciosista” ni emular a Proust, Faulkner o Joyce, sino contar una historia simple con una prosa sencilla. Pero después de mucho tiempo y variados intentos, me tuve que rendir ante la evidencia. Había una parte que estaba pasando por alto y que, si quería lograr escribir una novela como las que a mí me gustaban (digamos, básicamente, Stephen King), no podía obviar. Resultaba, y todavía me resulta, muy frustrante, porque como guionista, siento que tengo el “conocimiento” para armar una historia. Pero en una novela, por más que el argumento esté bien, y las escenas ordenadas, no alcanza.
En el caso del guion el vocabulario y las cuestiones formales no tienen mucha importancia. Uno puede usar las mismas formulaciones y muletillas que mencioné antes y la historia se leería igual. De hecho, sería interesante saber si una novela podría estar escrita de la misma manera que un guion, (no me refiero exactamente a la misma manera, pero con menos atención a este tipo de cosas). No podemos saberlo, porque si un editor recibiese un manuscrito con esas características, se lo pasaría inmediatamente a un correcto de estilo para que lo trabajase.
En cualquier caso, y a mi modo de ver, hay una relación entre la escritura de un guion y la escritura "literaria”.
En principio, para que la película se concrete, un guion tiene que interesar a un buen número de personas (estaba por escribir “enamorar”, que me parece más apropiado, pero no quiero sonar empalagoso). Entre ellos, productores, el jurado del instituto de cine o de entidades de financiación, el director o la directora, etc. Cada una de esas personas tiene que sumergirse en la historia y suspender la incredulidad, del mismo modo que lo haría con cualquier otro relato de ficción (una novela, un cuento, una historieta), aunque, como intenté desarrollar en mi explicación, con diferentes recursos. Como resultado, la experiencia de lectura, tiene que ser lo más cercana posible a “estar viendo” la película terminada, y eso solo es posible mediante un escritura que, por así decirlo, “empieza y se termina” en el guion.
Quizás se trate una discusión semántica y sin relevancia, pero cuando en algunos escritos sobre cine leo frases como “Un guion no tiene valor en sí mismo”, o “El guion de una película no es una pieza literaria”, me parecen una manera equivocada de abordar el tema. Es cierto que, salvo contadas excepciones, el guion no se va a publicar de manera autónoma como lo haría una novela y de no producirse la película va a quedar relegado al olvido; pero, a la hora de escribir hay que hacerlo como si ahí se estuviese jugando todo. No hay que pensar que existe algo “más allá”. De hecho, una vez que se pone en marcha la maquinaria infernal que implica un rodaje es muy difícil (y arriesgado) incluir cosas que no estén planificadas en las escenas.
Por supuesto que hay diferentes formas de trabajar, directores que usan otros métodos como por ejemplo John Cassavettes y su manera de concebir la puesta en escena y el trabajo con los actores, o David Lynch que por momentos experimenta con la pantalla como un pintor frente a una tela en blanco, pero hablo de un tipo de cine, ya sea industrial o independiente que cuente una historia.
Hitchcock le dedicó una frase al tema: “Terminado el guion la película esta lista y solo falta “pasarla” por la cámara”. Esto nos lleva a considerar las cosas en un sentido exactamente contrario al de esas formulaciones que mencioné antes. En lugar de la culminación última de una obra, la filmación vendría a ser un “trámite” cuyo objetivo sería materializar una obra que ya fue concebida como totalidad.
En cualquier caso, considero que el guion de una película podría (y debería) tener un valor literario, si entendemos como “literario” la capacidad de contar una historia con palabras y reproducirla en la cabeza del lector.
Post Sciptum
A pesar de incontables frustraciones, cada tanto vuelvo a intentar escribir una novela. Hace unos meses terminé una de género “juvenil”, que me llevó cerca de un año. Durante el proceso, no hacía otra cosa que parar cada cinco minutos y pensar por qué demonios me había metido en semejante empresa. Supongo que el deseo todo lo puede. O quizás sea es el destino del aspirante a escritor, la ocupación más parecida al mito de Sísifo que conozco.
Post Scriptum 2
Esta excelente
novela, ganadora del premio Clarín, compite con el mismísimo Stephen King como
finalista de novela de horror del año según la votación de los lectores de Goodreads.
Calculo que
no hay que obsesionarse con los consejos de taller literario (evitar la repetición de verbos comodines como "ser", “estar”), ni darle mucha bola a los blogs de
cine y guion.


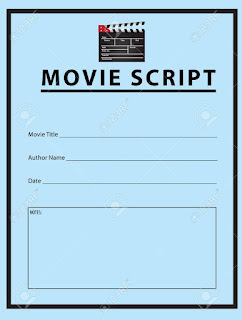





Comentarios
Publicar un comentario